“Cuanto más pobres más fácil aislarlas”: exmiembros del Opus Dei revelan modus operandi para captar a mujeres como servidumbre.

Animal Político
Por: Paula Bistagnino y Gloria Piña.
Exmiembros de la jerarquía del Opus Dei revelan cómo se ejecutaba el plan para captar mujeres pobres como criadas y establecer un sistema de trabajo a costa de su fe.
El fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer, decía que “la buena administración ni se ve ni se oye”. Por “administración” se refería al conjunto de mujeres dedicadas a la atención doméstica y de servicio para los miembros, y las casas de “La Obra de Dios”. “Ni se ve ni se oye” quería decir que los hombres, numerarios y sacerdotes, no debían hablarles ni mirarlas.
“Ni siquiera podíamos decirles ‘gracias’ cuando nos servían la mesa, que era el único momento en el que las cruzábamos”, dice el exnumerario mexicano Oscar Castillo, quien muchos años después de salir aún recuerda el impacto que le causó ver el trato indigno que se les imponía a las “numerarias auxiliares”.
“Teníamos que hacer como si no existieran, o como si fueran robots”, agrega un exsacerdote de la organización, quien vivió décadas apoyado de mujeres de escasos recursos reclutadas desde edades jóvenes.
Estos son sólo dos de los testimonios de exmiembros mexicanos de jerarquía de la institución que forma parte de la iglesia católica y que, tras la publicación del reportaje de Animal Político “Las Mucamas de Dios”, decidieron aportar su experiencia e inclusive contar su participación en el sistema de reclutamiento, captación y sometimiento de mujeres en situación vulnerable que fueron “entrenadas” por el Opus Dei para ser sirvientas de la élite laica y religiosa.

Durante décadas, el Opus Dei tuvo escuelas de internado, que funcionaron como centros de capacitación de mucamas y personal de servicio, en la Ciudad de México y diversos estados del país, como Morelos, Tlaxcala, Jalisco, Nuevo León, entre otros. Aunque la promesa del Opus Dei para estas mujeres era darles educación en el sector de hotelería y hospitalidad; al poco tiempo de su ingreso les adjudicaron labores de cuidado y de aseo doméstico para las casas de la misma institución religiosa sin remuneración, a marchas forzadas y en un estricto régimen de sumisión religiosa para “santificarse” a través de su trabajo.
La presión de fe y el mantener las tradiciones para formar parte del Opus Dei hizo que decenas de ellas estuvieran, gran parte de su vida, laborando en servicios para las élites de miembros varones laicos (numerarios) y sacerdotes, limpiando habitaciones, preparando alimentos, lavando y enmendando prendas de vestir.
Niñas de comunidades pobres, blanco del reclutamiento del Opus Dei en México
Laura Rosales fue numeraria -miembro célibe con compromiso de castidad y obediencia- del Opus Dei por 33 años. Ingresó a la Obra cuando tenía 15 años, en Monterrey, Nuevo León, y se formó en la Escuela de Hospitalidad y Servicios ESDAI -fundada en 1969 por la asociación civil del Opus Dei “Hogar y Cultura”, desde 1989 incorporada a la oferta académica de la Universidad Panamericana-. Durante toda su vida dentro de la Obra, estuvo vinculada al trabajo en las “administraciones” y centros de numerarias auxiliares, tanto en Ciudad de México como en otros estados del país, entre ellos la Hacienda Toshi, en el Estado de México, y el Centro Escolar Mimiahuapan en Tlaxcala.
“Íbamos a los ranchos y a los pueblos. A veces íbamos a las iglesias, pero más a las escuelas primarias, al sexto grado, y luego también a tercero de secundaria para las escuelas técnicas”, cuenta Rosales. En general viajaban varias numerarias seleccionadas y llegaban con “el camino allanado”: “Nosotras llegábamos y ya nos recibían, porque previamente un sacerdote o alguna directora había coordinado con la escuela o con otro sacerdote del pueblo”, recuerda la mujer, que hizo esas excursiones tanto en el estado de Tlaxcala como en el Estado de México.
“Llevábamos folletos de las instituciones de internado y sin mencionar al Opus Dei, les ofrecíamos a las niñas un plan de formación que les permitiría trabajar en hoteles, en restaurantes, en hospitales. Además, pedíamos las listas de calificaciones y elegíamos a los mejores promedios”, recuerda.
A la par, visitaban a las familias de las jóvenes porque, además de convencer a los padres, debían hacer una evaluación del núcleo parental: conocer la conformación de la familia, si eran matrimonios casados por la Iglesia, si los hijos estaban bautizados, enterarse sobre sus “ideas morales y religiosas”. En los casos en que los padres cuestionaran que sus hijas residieran de tiempo completo en internados, muchas veces alejados de sus casas, ellas sólo debían decirles que conversaran sobre eso con el sacerdote del pueblo. “Y ellos siempre nos apoyaban”.

La selección de los pueblos a los que irían a buscar chicas no era al azar. Había una serie de criterios relacionados con el perfil de las mujeres que buscaban: se centraban en lugares a las afueras de las grandes ciudades. “Cuanto más pobre más aislado en las comunicaciones y, por lo tanto, más fácil de mantener aisladas a las mujeres”, explica el religioso mexicano que fue parte del Opus Dei por varias décadas, pero prefiere no dar precisiones que permitan identificarlo, ya que sigue siendo sacerdote en la actualidad. Ingresó como numerario muy joven y luego hizo su camino religioso a pedido de la institución. Desde la década del 80 empezó a tener puestos de dirección y tuvo un vínculo cercano con numerarias auxiliares, algo que los numerarios no tienen permitido.
Como este sacerdote, una exnumeraria que estuvo vinculada a la administración de escuelas de la Obra decidió dar su testimonio de manera anónima. Actualmente tiene 57 años, pero ingresó al Opus Dei a los 14 y medio, la edad “ideal” de captación de miembros, y estuvo más de dos décadas. “Yo era muy rebelde y me mandaron con las auxiliares a modo de castigo, porque en las administraciones estaba el trabajo más duro siempre”. Además, como sabía conducir, en la Hacienda Toshi -escuela de hospitalidad en el Estado de México- le asignaron la tarea de llevar a las numerarias encargadas de reclutar niñas a las localidades de Hidalgo y Tlaxcala.
Tal como cuenta Laura Rosales, esta exnumeraria también confirma que siempre llegaban a escenarios previamente pactados. “Un cura del Opus Dei coordinaba antes con el sacerdote de la parroquia local -aunque no fuera del Opus Dei– para que reuniera en la misa a las familias que tenían hijas en edad de ingresar a la Hacienda”. Luego de la misa, las mujeres contaban a los padres sobre la escuela en la que sus hijas podrían tener la oportunidad de aprender un oficio y de recibir cuidado en un marco de educación católica, disciplina y contención. Nada se les decía del Opus Dei ni de la vocación religiosa que luego se impondría a sus hijas. “En ese tiempo la escuela y las administraciones estuvieron llenas de niñas y mujeres de estas regiones”, recuerda.

Esta historia de captación se cuenta desde mucho antes en México. A finales de la década del 50, pocos años después del desembarco en América Latina de la organización fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en España en 1928, los primeros sacerdotes ibéricos comenzaron la tarea de dotar una “misión” de mujeres que pudieran incorporarse como numerarias auxiliares, una figura que el fundador creó especialmente para garantizar el servicio doméstico exclusivo de los miembros de jerarquía de la organización. Las primeras numerarias auxiliares fueron la misma madre y hermana de Escrivá de Balaguer. De esta manera, su incorporación institucional las obligaba a una pertenencia religiosa que implicaba compromisos de castidad, pobreza y obediencia.
“Es legendario en el Opus que uno de los primeros curas españoles en México, José María Váscones, iba a caballo a buscar niñas a las rancherías de Michoacán porque entonces ni siquiera había caminos. De las rancherías, de las niñas más pobres de México, el Opus Dei sacó a sus primeras auxiliares. Eran comunidades indígenas en las que a veces no tenían ni vestimenta y en las que muchas ni siquiera hablaban español”, cuenta el exsacerdote numerario que pide anonimato.
En aquellos primeros años de “la Obra” en México, se fundó Montefalco, que fue el primer internado de niñas, en el estado de Morelos. Según cuenta el Opus Dei oficialmente, el cura español Pedro Casciaro fue quien consiguió la donación de la exhacienda azucarera donde se fundó la primera escuela de mujeres del Opus Dei en el país, pero quienes pasaron por ahí aseguran que, lejos de tratarse de una labor social, esa sólo fue la fachada para el verdadero objetivo: usarla como semillero de “vocación” de numerarias auxiliares. Montefalco fue, de todos los internados para niñas pobres, el único que ofrecía una educación normal y oficializada, y no sólo de hospitalidad.
Una vez que las chicas llegaban a las escuelas de internado, ya lejos de sus familias, comenzaba el proceso que todos los exmiembros del Opus Dei consultados definen como de “manipulación espiritual y psicológica”. Además de participar en los viajes de reclutamiento, como superiora, Laura Rosales muchas veces tenía que plantearles la “vocación” a las alumnas. “Yo conversaba con ellas y siempre tenía que informar a las directoras. Entonces cuando yo evaluaba que había algunas de las niñas que iban por buen camino, que tenían disciplina y voluntad, entonces me decían que les planteara la vocación”. Muchos años después, cree que esa evaluación no era rigurosa: las niñas no estaban advertidas de cómo sería su vida y del compromiso que implicaba, o simplemente encontraban un lugar seguro y confortable para vivir: “No recuerdo que ninguna dijera qué estupendo cuando les decíamos que tenían vocación”.
Rosales, que lleva apenas 10 años fuera de la Obra después de más de tres décadas como numeraria, comenta que las escuelas resultaban un engaño, pues en realidad lo que se buscaba era retenerlas como sirvientas. Reconoce que lo más triste, es que en aquellas décadas del 70, el 80 y hasta el 90, los títulos escolares que les ofrecía las escuelas del Opus Dei no tenían validez oficial.
“Recuerdo que en las escuelas les dábamos una especie de diploma, plan de estudios con las asignaturas que tomaron, pero entonces ni siquiera el ESDAI tenía aval oficial porque recién cuando pasó a la Universidad Panamericana, para el 89, lo tuvo y nos dieron un diploma con todos los sellos”.
La mujer cree que la formación técnica de las escuelas era buena y algunas de las mujeres que pasaron por ellas y después salieron pudieron desarrollar un trabajo profesional en hotelería y otros rubros. “No así las que quedaron dentro del Opus Dei, a las que ni siquiera les permitían desarrollarse más allá de las tareas que se necesitaban y ni siquiera les permitían acceder al ESDAI, como a las que éramos numerarias”.
Sólo las mujeres de clases más altas y con formación profesional podían acceder a la categoría de numerarias. Las mujeres de extractos socioeconómicos bajos sólo podían aspirar a ser numerarias auxiliares toda su vida.
“Tenían vedado el derecho a aspirar a una vida que no fuera la de servir”: testimonio de exnumeraria del Opus Dei
K. M. V. fue numeraria en Guadalajara, Jalisco desde sus 15 años hasta los 27, cuando se fue de la Obra en 1999. Da su testimonio sólo con iniciales por temor a represalias. Siendo aún muy joven la pusieron como autoridad de la administración de un centro llamado “Pradera”, que tenía la responsabilidad de atender dos casas vecinas de miembros varones en su ciudad. Una era la “delegación”, donde vivían y trabajaban las máximas autoridades locales del Opus Dei, y la otra, un “centro de estudios” de numerarios, que es donde los miembros laicos hacen la formación doctrinal.
En su época, K. recuerda que todavía se imponía que las auxiliares trataran de usted y de “señorita” a las superioras, algo que resultaba incómodo porque tenían edades similares y hasta a veces quienes mandaban eran más jóvenes que las mandadas. También eran notables las diferencias en el trato, por ejemplo en la calidad de los comedores, la vajilla y la comida a las que podían tener acceso las auxiliares, en comparación con las de mayor lujo para las numerarias. Las de los numerarios eran aún de más nivel. Incluso, cuenta K., era común que la comida de las auxiliares fuera con base a sobras de la comida de los demás miembros.
Como secretaria del “consejo local”, a ella le tocaba armar los presupuestos de la administración: es decir, cuánto costaba todo el servicio que se les brindaba a los dos centros de varones. Eso incluía desde la compra de maquinaria y elementos de limpieza hasta uniformes y los salarios de todas las mujeres, las auxiliares y las numerarias, incluso el suyo.
“Pero ni yo ni ninguna de nosotras recibía ese sueldo que nos pagaban por el servicio desde los centros de varones. Las auxiliares sólo tenían el contacto de trasladar el sobre que les dejaban cuando iban a servir o limpiar y traérmelo a mí. El dinero existía de manera ficticia: yo sacaba de ese sobre lo necesario para los gastos de la casa, que por supuesto no incluían sueldos, y lo demás lo depositaba en el banco para que lo recibiera la delegación -autoridad regional-. Jamás ni yo ni ellas cobramos un céntimo por nuestro trabajo”, asegura.

Si bien ella era parte de la dirección de la casa, ordenaba el trabajo de las auxiliares y a veces las acompañaba. “Desde que se levantaban, trabajaban: primero limpiaban nuestro centro, después auditorio y oratorio, después limpieza de habitaciones de los dos centros. Eran cuatro limpiezas antes de entrar cada una a su zona”, dice. Y explica que las zonas eran los distintos lugares designados para las tareas específicas: el planchero, la lavandería, la portería -donde además tenían que coser o bordar para no tener tiempos muertos-, la zona de lavaplatos de la cocina, etc. Las únicas que no participaban de la limpieza porque estaban todo el día asignadas a una tarea eran las cocineras, que tenían que preparar desayuno, almuerzo y cena. A veces también café en la tarde. “El único momento en el que no estaban trabajando era porque estaban en el oratorio cumpliendo las normas. Era un ritmo terrible, muy sacrificado”.
K.V. decidió dar su testimonio después de conocer las vivencias de las exauxiliares en la serie española de Max, El minuto heroico. “Yo les tengo muchísimo cariño a las auxiliares, porque las he visto trabajar muchísimo y sé que no se les pagaba nada de nada. Tampoco tenían ninguna seguridad social y, tal como me pasó a mí como numeraria, sé que se les forzaba su ‘vocación’”. Lo que más le duele, dice K., es que recuerda que algunas de las auxiliares querían estudiar para progresar en sus vidas y que el Opus Dei no se los permitió: “Tenían vedado el derecho a aspirar a una vida que no fuera la de servir”.
Para la exnumeraria Laura Rosales el trato desigual con las auxiliares era notorio en todo momento. “No había con ellas ni caridad ni cariño y eso a mí me enojaba: “Me preguntaba por qué las tratan mal si el Fundador (Josemaria Escrivá de Balaguer) decía que la Obra es una familia”.
Rosales confirma que jamás se les pagó un salario ni se les permitía casi tener contacto con sus familias porque no tenían acceso a hacer llamadas telefónicas, se les vigilaba la correspondencia y sólo excepcionalmente podían visitar a sus familias, pero siempre acompañadas. “Sólo si les pasaba algo como un accidente o llevaban muchos días de sentirse mal se las llevaba al médico. Siempre se esperaba a que se les pasara”, asegura.
El exsacerdote numerario, que da su testimonio de manera anónima, también recuerda el trabajo durísimo de las mujeres para las casas y miembros del Opus Dei: “Imagínate lavar sábanas, toallas y ropas de 80 personas cada semana”, dice en una videollamada. Y enseguida, recuerda lo que para él era la peor tarea: “Pobrecitas las que les tocaba en el manglar, que era un rodillo enorme para planchar las sábanas y en el que se ponían unas quemadas tremendas… Porque muchas eran todavía muy pequeñas para manejar esas máquinas”, cuenta el religioso.
Como le tocaba confesarlas, tenía la oportunidad de conversar con ellas. Con cuidado de no violar el sigilo sacramental, dice que lo que más recuerda era la abnegación y el cansancio. “Luego de mucho tiempo empiezas a darte cuenta, primero del descontento y el deterioro físico de las numerarias auxiliares porque el trabajo es demasiado. De sólo pensar en que tuvieran que planchar nuestras sotanas y albas, que es dificilísimo, ya tienen bastante. Y además todo tenía que ser perfecto”. También recuerda que en una casa de Monterrey en la que residió había tres mujeres para atenderlos y servir las tres comidas a diario y, como no había mucho espacio y no podían compartir nada con los hombres, “vivían las tres en un ‘cuartucho’, casi encerradas”.
Uno de los capítulos más oscuros del relato de las exauxiliares es el de la psiquiatrización cuando mostraban malestar o crisis con su vida y planteaban dudas de vocación o directamente el deseo de irse del Opus Dei. Esa denuncia la respaldan todas las personas consultadas para este reportaje.
“Realmente las auxiliares trabajaban con un ritmo que era inhumano, desde que se levantaban a las 5 de la mañana hasta la noche, sin tiempo de descanso ni recreación, ni siquiera podían conversar solas en ningún momento o hacer ninguna actividad sin que las acompañáramos y eso se volvía insoportable… Y ahí había un problema, porque no podían irse, entonces cuando las criaturas se planteaban no seguir adelante, las llevábamos al psicólogo o psiquiatra y se les medicaba… Me tocó ver a una de ellas tirada en la cocina realmente perdida por las pastillas que había tomado… A muchas las tronamos psíquicamente”, admite Rosales. También asegura que nunca se les avisaba a los padres que sus hijas estaban bajo tratamiento psiquiátrico, salvo en el caso en que estuvieran graves y tuvieran que internarlas.
“Por todo esto yo creo que la categoría de numerarias auxiliares no debería existir más, porque si bien esas atenciones son necesarias, no se las puede considerar ‘vocaciones’” ¡porque no lo son! Esto fue un invento de Escrivá que, en el comienzo, contrataba a personas de servicio en Madrid para atender a los numerarios y, de pronto, se le prendió el foco y dijo: ‘Podemos hacer una vocación divina y que se santifiquen con su trabajo’. Pero no es verdad que Dios lo iluminó y todo eso”, asegura el exsacerdote numerario consultado.
Rosales, por su parte, refuerza el porqué ha decidio dar su testimonio y dice que luego de conocer la denuncia inicial de las 43 exauxiliares de Argentina, que hoy la justicia federal de ese país investiga como trata de personas, se animó. “He decidido contar por la valentía de las 43 de Argentina, para que no se sientan solas, que sepan que no sólo fue Argentina y que esto es una cosa universal. En México, que es lo que yo presencié, esto ha pasado también y es necesario que haya justicia porque muchas auxiliares se han hundido en sus vidas después de pasar por el Opus Dei y necesitan ser reconocidas”, dice Rosales. También, asegura, por las que todavía están dentro de la institución y no ven la manera de poder salir.
Auxiliares del Opus Dei eran medicadas con tratamientos psiquiátricos
Adriana Wäckerlin fue numeraria del Opus Dei durante 15 años y desde su ingreso supo que había desigualdades entre sus miembros. Nació en una familia acaudalada de Guadalajara, Jalisco, su padre de orígen suizo, y su madre mexicana es supernumeraria del Opus Dei.
Entró a la Obra en 1985, el mismo día en que cumplió los 15 años. Estudió en el Colegio Los Altos, perteneciente al Opus Dei y posteriormente en un Centro de Estudios en Boston, donde pudo hacer la licenciatura en Administración y seguir formándose en los estatutos espirituales de la agrupación religiosa.
Cuando regresó a México en 1994, fue enviada a cubrir su labor de numeraria siendo subdirectora y administradora del centro “Pradera”, en Jalisco, el mismo en el que estuvo K. M. L. Ahí se desarrolló como encargada de cocina y estuvo a cargo de las numerarias auxiliares que debían limpiar, cocinar y servir a cerca de 60 o 70 hombres, entre ellos estudiantes y miembros de alta jerarquía en el Opus Dei, como sacerdotes y directores.
Debían entregar tres comidas al día, lavar, limpiar todo el inmueble y había un grupo de “doncellas” encargadas de servirles a los hombres numerarios. Adriana se encargaba de orientar y dirigir a las auxiliares para que la atención fuera a la perfección y cumpliendo estrictas normas de comportamiento.
“Había un equipo de auxiliares mayores que enseñaban a las jóvenes y nosotras como numerarias les dábamos las clases. Por ejemplo, en la atención al comedor: tienes que bajar la mirada, no los puedes ver, no puedes hablar, tu actitud es sólo de servirlos. No tienes que caminar fuerte, aunque tenían que usar tacón, pero debían ser sigilosas. Tenían uniformes diferentes, en la casa usaban una bata rosa y nosotras las numerarias una bata blanca, hasta en eso se distinguía. Cuando iban a pasar al comedor se ponían un uniforme más elegante con un mandilito”, comenta Adriana, quien notó el abismo de desigualdad entre numerarias y auxiliares y lo hizo saber a Pilar Guadalajara, entonces directora nacional de auxiliares en la Obra durante esos años. “No pudo decirme una respuesta concreta”, recuerda.

Afirma que pese a estar a su cargo, las numerarias no estaban capacitadas para atender los problemas emocionales y de disciplina de las auxiliares, quienes habían pasado por condiciones de vida difíciles desde su lugar de orígen. Para remediar esas dolencias emocionales, la encomienda era la oración y para los casos más difíciles la medicación psiquiátrica.
“Había problemas en ellas de lo que en la Obra se llama ‘malos pensamientos’, vinculados a lo sexual y para todo la respuesta era: ‘Usted no piense en eso, báñese con agua fría, use la disciplina un día más, apriétese más el cilicio y sigamos adelante”. Describe que algunas auxiliares padecían de depresión, ansiedad y otras afectaciones emocionales más grandes e intentos suicidas.
“Esa casa fue de terror, fue espantosa y lo que a mí me hizo pensar que yo no quería vivir así. Todas las semanas yo llevaba gente al psiquiatra, comprábamos bolsas de medicina grandes y por las noches repartimos a las numerarias y a las auxiliares. (…) Había una que era mayor y yo me imagino que tenía esquizofrenia porque veía bichos en todos lados, entonces le daban crisis porque había bichos subiéndose por la pared en su cuarto. Ella se rascaba y se lastimaba”, afirma que para ello, psiquiatras cercanos a la Obra las atendían y recetaron ansiolíticos, antidepresivos y psicóticos. Estos tratamientos también comenzaban a darse cuando había personas confundidas sobre su permanencia en el Opus Dei, o quienes querían dejar sus labores.
El caso más grave que Adriana recuerda fue el de una auxiliar que intentó quitarse la vida al querer saltar de la ventana de un tercer piso. Para atender la situación fue llevada a un hospital psiquiátrico donde a pesar de ser principio de los años 2000, le dieron electrochoques para su padecimiento de depresión.
“Te das cuenta de que las heridas ahí siguen, que te siguen pidiendo actuar como una persona normal. Te sigue costando trabajo tomar decisiones. Es impresionante que después de todo este tiempo uno pueda seguir con miedo, con indecisiones, ansiedad, pesadillas. Es muy fuerte y corrobora el tema del lavado de cerebro que te hacen, que es una secta, la manipulación tan fuerte y el daño emocional que hacen a la gente”, comenta Adriana que ahora tiene 54 años.

“Teníamos prohibido hablarles, mirarlas, agradecerles por su trabajo”
Guillermo Treviño fue numerario del Opus Dei entre los 14 y los 40 años, desde 1983 hasta 2008. “Quienes vivíamos en los centros de numerarios recibíamos una atención increíble y fabulosa, porque nos hacían absolutamente todo: nosotros comíamos de maravilla, nos lavaban y planchaban la ropa, nos limpiaban la casa”, enumera. Como no les permitían hablarles, dice que desconocía cómo vivían y ni siquiera las veía trabajar porque la única oportunidad en que las cruzaban era cuando servían la mesa y sólo unas pocas tenían esa tarea.
“A tal punto nuestra vida estaba servida que, cuando yo dejé el Opus Dei, los hombres mayores me decían: ‘Oye, ¿cómo vas a hacer? ¿Quién te va a lavar y planchar la ropa, quién te va a hacer de comer, quién te va a limpiar?’. Es tan irreal lo que se vive ahí que creo que es una de las cosas que hace que sea difícil irse, porque llegas a tal inutilidad que eres completamente dependiente”, explica.
Sobre los servicios que recibían los hombres numerarios en las casas del Opus Dei coincide el exnumerario Oscar Castillo, quien formó parte desde 1996 hasta 2000. “Ellas estaban ahí siempre, pero las veíamos muy poco. Nos servían como si nosotros fuéramos los dueños de la Hacienda, sólo las veíamos en el comedor, pero el resto del tiempo nos sacaban de los centros donde ellas iban a limpiar: tendían las camas, hacían los baños, te tenían la ropa lavada y planchada en tres días. Era un servicio muy bueno, como de un hotel de cinco estrellas.
El primer contacto que Oscar tuvo con el Opus Dei fue en 1992, estuvo en escuelas católicas y convivía con amigos de su hermano que ya formaban parte de la Obra; sin embargo, la insistencia de que “pitara” -ingresara- llegó cuando entró a la Universidad Panamericana, donde estudió Ingeniería Industrial. En su adoctrinamiento religioso, Castillo vivió en tres centros de la Ciudad de México: Asturias, el Colegio Internacional de Educación Superior y Navegantes, en Ciudad Satélite.
Recuerda que la primera vez que tuvo contacto con numerarias auxiliares fue en una invitación a comer en un centro del Opus Dei. “Lo natural era agradecer que te estaban sirviendo, pero casi me dan un manotazo diciéndome ‘no les hables’. No podías ni decir gracias… No era opcional, te lo exigían: no puedes hablarle, no voltees a verlas bajo ninguna circunstancia. Si lo hacías te reprendían”. Recuerda que todos los castigos eran psicológicos, les hacían sentir culpa sobre sus acciones, “porque si tú le hablabas la estabas distrayendo de su trabajo y su santificación. La estás perjudicando si le das las gracias, porque no va a cumplir con su deber”.

Sobre los servicios y atenciones de lujo que recibían los hombres numerarios en las casas del Opus Dei coincide el exnumerario Guillermo Treviño. Su acercamiento con la Obra fue distinto ya que pertenece a una familia en la que hubo y hay otros miembros del Opus Dei, sin embargo, se decidió a hablar después de conocer los testimonios de las auxiliares de Argentina y de México. “No es justo que después de tantos años de trabajo tan duro y dedicado no puedan tener una jubilación que les permita vivir bien”, opina. Y agrega que sabe que esto ha ocurrido en todo México y en muchos otros países.
Treviño explica que la organización está diseñada para que las personas convivan pero permanezcan aisladas: “Hay una grandísima soledad en el Opus Dei, así que muchas veces no sabes ni cómo está la persona que duerme en la habitación de al lado. Pero uno cree, supone, que las personas están bien, que viven bien, que comen bien y descansan. Es muy triste saber qué se ha hecho y cómo se ha tratado a estas mujeres”.
Para Oscar, la vida que llevaban las auxiliares fue esclavizante e inhumana, sin embargo se tenía culturalmente justificado entre los numerarios, ya que se trataba de mujeres pobres que trabajaban en el servicio y la limpieza, una situación similar a lo que ellos veían en sus casas con una situación económica favorecida, “siempre había mujeres que ayudaban a las labores de limpieza”.
“Eran las hermana menores, pero porque eran las pobres, las traían de los ranchos donde también tenían las casas de retiro. Lo veías relativamente normal porque siempre había alguien en casa que ayudara en el servicio, pero no con ese desdén de no hablarles. Sin embargo, era como esclavitud, estaban ahí metidas y no salían, no las podías ver, ni hablar. Éramos conscientes de que estaban encerradas en la casa adjunta, no donde estaban los hombres, sino que se comunicaban por una puerta. El director tomaba el telefonito y les informaba: ‘vamos a comer 12’, ‘hoy es cumpleaños de fulanito háganle un pastel’”.
Oscar decidió salir del Opus Dei cansado de la explotación, ya que como numerario, debía entregar la totalidad de sus ingresos por su trabajo; no tenía autonomía y su vida social era sumamente limitada. Estos niveles de sumisión se acrecentaban en las auxiliares, quienes nunca recibieron ganancias a cambio de su trabajo y los numerarios, sacerdotes y miembros de élite también lo sabían.
Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia
Relacionado

9 minutos de lectura
Las adopciones internacionales en Corea del Sur comenzaron en la década de 1950 con el pretexto de rescatar a los huérfanos de guerra; sin embargo, ante la alta demanda, organizaciones consideran que se creó una “industria” por lo que muchos menores llevados al exterior pudieron ser víctimas de desaparición forzada.
“Tienes un nuevo hermano, ¿verdad? Tu mamá dice que ya no te necesita porque ahora tiene un bebé. Así que, ven conmigo”.
Esas fueron las palabras que una mujer le dijo a Kyung-ha, de 6 años, mientras la pequeña jugaba frente a su casa en Corea del Sur. Kyung-ha siguió a la mujer hasta un tren y se quedó dormida. Cuando despertó, había llegado a la última estación. La mujer había desaparecido.
Perdida y confundida, Kyung-ha fue a una comisaría cercana y pidió ayuda para encontrar a su madre. En su lugar, la enviaron a un orfanato en la ciudad de Jecheon. Unos siete meses después, fue adoptada por una familia en Virginia, Estados Unidos.
Así fue como Shin Kyung-ha fue separada de su familia en 1975, desapareciendo de su hogar en la ciudad de Cheongju, en la provincia surcoreana de Chungcheongbuk-do.
Su madre, Han Tae-soon, quien ahora tiene 73 años, nunca pudo dormir en paz a causa de la desaparición de su hija. Visitaba comisarías a diario y llegó a viajar hasta tres horas de ida y tres de vuelta para repartir folletos y participar de programas de televisión y radio.
Han Tae-soon hacía todo lo posible por encontrar a su hija.

Tras 44 años de búsqueda, Han finalmente encontró en 2019 a su hija, que vivía en Estados Unidos, gracias a las pruebas de ADN y a la ayuda de 325Kamra, una organización que conecta a las personas adoptadas con sus familias biológicas.
Sin embargo, el reencuentro no fue del todo feliz.
“¿Por qué robarías a la hija de otra persona y la enviarías a Estados Unidos? Mi hija creía que la habían abandonado, sin saber que su madre la había buscado toda la vida. Mi salud está destrozada por haberla buscado durante 44 años, pero ¿quién me ha pedido disculpas por esos años? Nadie”, dice Han a BBC News Corea.
Pasaron cuatro décadas desde la desaparición de su hija hasta de que Han Tae-soon conoció la verdad de la adopción.
Los niños enviados al exterior
Esta historia no es exclusiva de Han.
Un informe publicado hace unos días por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur, una entidad independiente, reveló que muchos niños enviados en adopción a países como Estados Unidos, Dinamarca y Suecia entre las décadas de 1960 y 1990 sufrieron violaciones de derechos humanos en el proceso.
El informe reveló que sus identidades originales y su información familiar fueron distorsionadas o falsificadas, y que no se tomaron las medidas de protección adecuadas tras su envío al extranjero.
La comisión examinó los registros de adopción de 367 niños adoptados en 11 países y reconoció a 56 adoptados como víctimas de violaciones de los derechos humanos.
“Muchas familias han perdido a sus hijos debido a las adopciones ilegales en Corea del Sur en el exterior“, dice Cho Min-ho, representante de la Coalición por los Derechos del Niño, quien ayuda a las personas adoptadas en el exterior a encontrar sus raíces.
Cho asesoró a más de 100 familias afectadas por este problema.

De “desaparecidos” a “huérfanos”
Kim Do-hyun, director de Root House, un refugio para personas adoptadas en el exterior, califica este caso de “desaparición forzada” y responsabiliza al gobierno surcoreano.
“Los padres no perdieron a sus hijos. Sus hijos fueron desaparecidos de manera forzosa. Tanto los niños como los padres son víctimas”, declaró a la BBC.
Kim afirma que durante las décadas de 1970 y 1980, el gobierno surcoreano creó huérfanos para satisfacer la demanda de adopciones internacionales.
El director de Root House dice que los niños eran vendidos como mercancía en la industria de la adopción, mientras que los padres cargaban con la culpa de por vida por haber perdido a sus hijos.
Lee Kyung-eun, doctora en Derecho Internacional por la Universidad Nacional de Seúl, afirma: “Hasta que se implementó la Ley de Adopción Especial en 2012, el número de registros de huérfanos emitidos para niños abandonados era notablemente similar al número de niños adoptados internacionalmente”.

“Esto plantea interrogantes sobre si la adopción internacional fue realmente un proceso para encontrar hogares a los niños huérfanos que necesitaban familias o si fue la manera para crear huérfanos con fines de adopción internacional”, agrega.
El registro de huérfanos hace referencia a la creación de una identidad para un niño abandonado, en la que se le asigna un apellido y orígenes familiares sin ninguna información parental.
Noh Hye-ryeon, profesor honorario de la Universidad de Soongsil y antiguo miembro de Holt Children’s Services, la agencia de adopción más grande de Corea del Sur, especula con que “los niños fueron declarados huérfanos falsamente para facilitar el proceso de adopción, porque en ese momento era difícil enviar a niños con padres para su adopción”.
Sin embargo, Boo Cheong-ha, expresidente de la agencia Holt en la década de 1970, niega haber creado huérfanos ilegalmente para su adopción internacional.
“En la década de 1970, el 90% de los niños eran abandonados y los niños con padres no eran enviados para su adopción internacional”, afirma Boo.
170.000 niños afectados
Las adopciones internacionales en Corea del Sur comenzaron en la década de 1950 con el pretexto de rescatar a los huérfanos de guerra y a los hijos que los soldados extranjeros tuvieron con mujeres coreanas.
Con el rápido crecimiento económico de Corea del Sur, el número de niños enviados al extranjero para su adopción alcanzó su punto máximo en la década de 1980. Solo en 1985, más de 8.800 niños fueron adoptados internacionalmente, lo que representa aproximadamente 13 de cada 1.000 recién nacidos.
Las cifras muestran que, desde la década de 1950, Corea del Sur ha enviado más niños al extranjero para su adopción que cualquier otro país, con al menos 170.000 niños adoptados en el extranjero para 2022.
Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ese año, “más del 60% de los padres adoptivos recibieron información incorrecta sobre el significado y el impacto de la adopción”.
Estos padres en ningún momento dieron su consentimiento para la adopción y no abandonaron a sus hijos.
Un acuerdo con el Estado
Tras la guerra de Corea, Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo y pocas familias estaban dispuestas a adoptar niños.
El gobierno surcoreano inició entonces un programa de adopción transnacional gestionado por agencias privadas, a las que se les otorgaron importantes poderes mediante leyes especiales de adopción.
Sin embargo, según el informe, existía una “falla sistémica en la supervisión y la gestión”, lo que condujo a numerosas omisiones por parte de estas agencias.
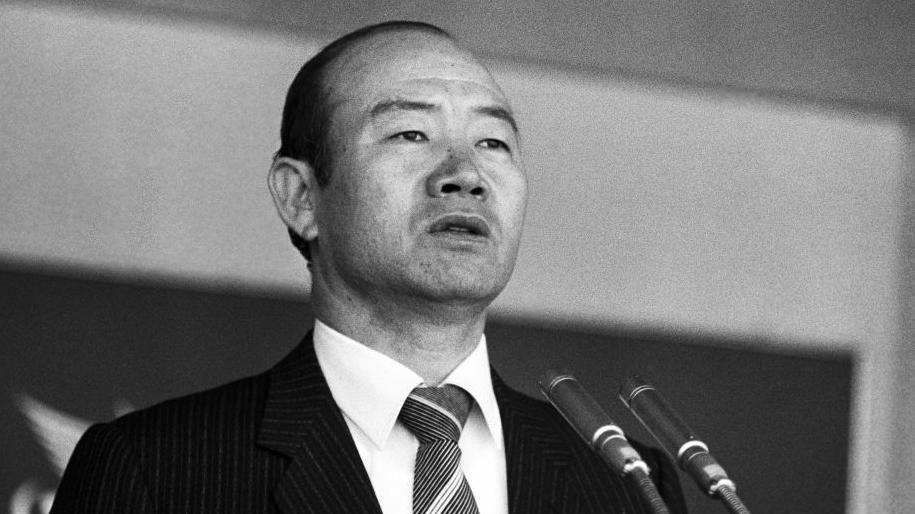
El informe señala que las agencias extranjeras exigían un número determinado de niños cada mes y que las agencias surcoreanas cumplían, “facilitando adopciones internacionales a gran escala con una mínima supervisión del proceso”.
Al no existir una regulación gubernamental sobre las tarifas, las agencias coreanas cobraban grandes cantidades y exigían “donaciones”, lo que convirtió las adopciones en una “industria con fines de lucro”.
Además, otras omisiones incluyen adopciones realizadas sin el debido consentimiento de las madres biológicas y una evaluación inadecuada de los padres adoptivos.
Identidades falsas
Las agencias también inventaron informes que presentaban a los niños como si hubieran sido abandonados y puestos en adopción, dándoles intencionalmente identidades falsas.
Debido a que muchos niños adoptados tenían identidades falsas en su documentación, ahora tienen dificultades para obtener información sobre sus familias biológicas y carecen de protección legal adecuada, según dice el informe.
La comisión ha recomendado al Estado que presente una disculpa oficial y cumpla con las normas internacionales sobre adopciones transnacionales.
Shin Pil-sik, investigadora de adopciones internacionales y estudios de la mujer en la Universidad de Seokyeong, dice que si bien el Estado creó los procedimientos institucionales para las adopciones internacionales, los gobiernos de aquella época permitieron que las agencias de adopción llevaran a cabo el proceso.

Shin afirma que esto ha dado lugar a una prolongada “relación de culpabilización” entre ambos.
“El gobierno era el capitán y las agencias de adopción remaban el bote”, sintetiza.
Shin explica que el gobierno de esa época intervino en las políticas de adopción internacional estableciendo cuotas sobre el número de niños que podían ser adoptados en el exterior cada año o suspendiendo por completo la adopción en ciertos países.
Sin embargo, esta participación en las políticas no se extendió a la supervisión y gestión de las prácticas ilegales de las agencias privadas, que eran las que gestionaban el proceso de adopción.
El Ministerio de Salud y Bienestar surcoreano respondió a la BBC News sobre los problemas del pasado vinculados a las adopciones internacionales y la responsabilidad del Estado: “Reconocemos profundamente el contexto histórico y social en el que se llevaron a cabo las adopciones internacionales y seguimos esforzándonos por fortalecer la responsabilidad del Estado en materia de adopción”.
Los niños como exportación
Corea del Sur sigue siendo el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que continúa enviando niños para la adopción internacional.
En 2022, se ubicó como el tercer mayor exportador de niños a nivel mundial.
Según datos recopilados por el investigador Peter Selman, a pesar de que muchos países detuvieron las adopciones internacionales debido a la guerra de Ucrania, Corea del Sur envió el tercer mayor número de niños al extranjero, detrás de Colombia e India.
Han, quien encontró a su hija desaparecida después de 44 años, presentó una demanda contra el Estado el año pasado, lo que puso de manifiesto por primera vez el problema de la adopción ilegal de niños desaparecidos.
El Ministerio de Salud y Bienestar respondió: “Nos solidarizamos profundamente con quienes han estado separados de sus familias durante tanto tiempo y estamos profundamente consternados por su situación”.
Muchos de los adoptados siguen vivos hoy en día y la mayoría de ellos ha alcanzado la mediana edad.
“Muchos de los padres que se vieron obligados a dar a sus hijos en adopción aún no se han encontrado con ellos. Para estos padres, esta podría ser su última oportunidad. Para estos padres, esta podría ser su última oportunidad. Si no lo hacen ahora, podría ser demasiado tarde”, dice Han Bun-young, una de las personas adoptadas.




