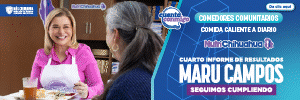DW actualidad
Con once femicidios por día en la región, investigadoras y organismos internacionales advierten que, sin voluntad política y cambios culturales profundos, la tendencia no cederá.
Estela Velarde, de 45 años, fue asesinada en la provincia argentina de Salta por su esposo, que la atacó con un pico de construcción dentro de la casa familiar, frente a una de sus hijas. En Costa Rica, Raquel Arroyo Aguilar, de 41 años, murió después de que su marido ―médico― le aplicara sedantes que le provocaron la muerte, mientras sus hijos, menores, estaban en la vivienda. Son apenas dos de los casos que recibieron sentencia firme en los últimos meses, en una región donde se registran miles de femicidios cada año.
Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 ―el último año para el cual la mayoría de los países de la región reportó datos completos―, al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio (en muchos países llamado también feminicidio) en América Latina y el Caribe. Se registraron once por día. Más del 65 % fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.
“Pero las cifras son mujeres asesinadas por femicidas, no son números”, humaniza las estadísticas la activista argentina Silvina Molina, en diálogo con DW, “son cifras para dimensionar una realidad de miles de mujeres que han sido asesinadas por un hombre, y de familias que se han quedado sin su mujer amada y, en la mayoría de los casos, desprotegidas por el Estado”, indica.
La violencia como síntoma
Yamila González Ferrer ―experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) y profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana― señala en entrevista con DW que “la violencia hacia las mujeres y las niñas tiene causas múltiples, pero, sobre todo, está asentada en la desigualdad estructural que genera el sistema patriarcal, una ideología que durante siglos se ha consolidado en las sociedades latinoamericanas y caribeñas”.
Añade que “el mandato de control masculino sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres sigue profundamente naturalizado, y esa idea de posesión es un factor que alimenta muchas de las violencias más extremas”.
En este sentido, la investigadora venezolana Magdymar León, sostiene que “no se trata de casos aislados”. Por el contrario, afirma que “estas violencias responden a dinámicas donde se entrelazan distintos factores: mandatos de masculinidad que legitiman el control sobre las mujeres (incluida la romantización de los celos y del sufrimiento), desigualdades económicas y cargas de cuidado que dificultan salir de relaciones abusivas”.
A esto se suman la impunidad, una justicia que suele llegar tarde y sin perspectiva de género ―enviando un mensaje de ‘no pasa nada’―, y los fundamentalismos religiosos que buscan frenar o revertir derechos, sostiene León. También inciden el peso del crimen organizado y la presencia de armas en muchos territorios. “Todo lo cual, crea un escenario que vuelve a las mujeres más vulnerables y a los agresores, más impunes”, resume a este medio la profesora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela.
Un diagnóstico que trasciende los casos
A su vez, “la violencia contra las mujeres se manifiesta de múltiples maneras ―física, sexual, psicológica, económica, digital y política―”, puntualiza Adriana Quiñones, jefa de Derechos Humanos y No Discriminación de ONU Mujeres, consultada por DW.
“La región ―remarca la experta― sigue mostrando niveles letales elevados, con algunas de las cifras de femicidios más altas del mundo”.
“Pero la violencia no afecta a todas por igual: se agrava por factores de interseccionalidad, como el color de la piel, la edad, la situación económica o la discapacidad, que amplifican la discriminación y las agresiones”, indica González Ferrer.
La violencia ampliada por el entorno digital
En tanto, Patsilí Toledo, experta chilena del comité CEDAW, advierte que, en los últimos años, las tecnologías se han convertido en una “caja de resonancia” para discursos que banalizan o justifican la violencia contra las mujeres.
Y señala que en ese entorno ha crecido la llamada manosfera: espacios en línea centrados en la supremacía masculina, donde circulan contenidos abiertamente misóginos. “Ese ecosistema amplifica mensajes violentos y les da una audiencia cada vez mayor”, dice a este medio.
Entre avances y desafíos
Ahora bien, ¿cuáles son las tendencias que se observan en la región? Según González Ferrer, se advierte “un aumento de la visibilidad y de la denuncia hacia las múltiples formas de violencia, más leyes y más mecanismos de protección, aunque su aplicación es desigual y también se enfrentan graves problemas presupuestarios”. León coincide en que “conviven avances normativos con un fuerte retroceso político”, lo que dificulta consolidar transformaciones de largo plazo.
Por su parte, Quiñones señala que “las tradiciones que oprimen a mujeres y niñas deben quedar en el pasado, pero erradicarlas exige voluntad política y cultural”, y advierte que “las conquistas de derechos enfrentan en la actualidad ataques ideológicos y falta de recursos”.
Así las cosas, para Molina, la urgencia es ineludible: “necesitamos seguir hablando de este tema, porque si no, no lo vamos a solucionar”.